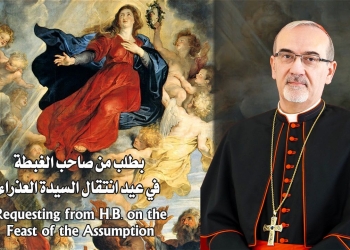Introducción
Gracias por su invitación, que me honra. Agradezco a vuestra venerada institución, con la que colaboramos desde hace muchos años, gracias a que se nos ha concedido la afiliación de nuestro Estudio Teológico del Patriarcado Latino de Jerusalén a la Facultad de Teología. Considero que este vínculo entre Roma y Jerusalén tiene una importancia fundamental para la Iglesia de hoy. Aprovecho también esta oportunidad para expresar mis mejores deseos al nuevo Rector Magnífico, Monseñor Amarante, al nuevo Vicerrector, Monseñor Ferri, y al nuevo Decano de Teología, Monseñor Lameri.
Lo que está ocurriendo en Tierra Santa es una tragedia sin precedentes. Además de la gravedad del contexto militar y político, que se deteriora cada vez más, también se deteriora el contexto religioso y social. La línea divisoria entre las comunidades, los pocos pero importantes contextos de convivencia interreligiosa y civil se están desintegrando gradualmente, con una actitud de desconfianza que crece cada día más. Un panorama desolador. Ciertamente, no faltan elementos de esperanza entre tantas personas que todavía hoy, a pesar de todo, quieren trabajar por la reconciliación y la paz. Sin embargo, debemos reconocer de manera realista que se trata de realidades específicas y que el panorama general sigue siendo muy preocupante.
Esta tragedia, además de unirme aún más al rebaño del que soy pastor, provoca en mí innumerables reflexiones sobre la paz. ¿Podemos todavía hoy "pensar en la paz" en Tierra Santa? "Paz" parece hoy una palabra lejana, utópica y vacía de contenido, cuando no objeto de una explotación sin fin. No pocas veces, las mismas personas que están a favor de la paz terminan sus discursos diciendo que la guerra es inevitable para lograrla.
Nuestra tierra sigue sangrando, nuestro pueblo tiene miedo e incertidumbre sobre el futuro. Muchos, demasiados, solo tienen escombros ante ellos.
El tema que me habéis propuesto para esta lectio —características y criterios para una pastoral de la paz— sólo puede ser presentado aquí brevemente, sin ánimo exhaustivo. Mi tarea aquí - tal como yo la entiendo - no es pronunciar un discurso y proponer criterios generales para construir contextos de paz, o caminos concretos hacia una paz posible. Los caminos y criterios, como sabemos, son muchos: además de los religiosos, hay económicos, políticos, sociales, mediáticos y educativos. Están estrechamente relacionados con los conceptos de memoria, identidad y mucho más. En otras palabras, se trata de una cuestión muy amplia. Este no será el alcance de mi presentación, sino más bien una introducción basada en mi experiencia como pastor en Tierra Santa. A partir de mi propia experiencia, trataré de indicar algunos criterios en los que la Iglesia de Tierra Santa debe basar su acción por la paz, en ese contexto específico, hoy en el centro de la atención en todo el mundo y fuente de división también en muchas otras partes del mundo.
- Mira el rostro de Dios
En primer lugar, creo que es importante aclarar por qué la paz es un tema central para la vida de la Iglesia y para su acción en el mundo.
La primera peculiaridad de la paz es que, antes de ser un proyecto humano conforme a la voluntad divina, es un don de Dios, es más, dice algo de Dios mismo: Adonai shalom, «El Señor es paz» (Jue 6, 24; cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 488). Como es bien conocido, la palabra en hebreo shalòm - al igual que su homóloga árabe salaam - indica mucho más que una situación sociopolítica de ausencia de guerra: expresa "plenitud de vida", un enfoque integral. No es, por tanto, sólo una construcción humana o una meta de la convivencia humana, sino una realidad que proviene de Dios y de nuestra relación con Él: es el cumplimiento de las promesas mesiánicas (cf. Isaías 2,2-5; 11,6-9). Jesucristo, el Mesías, es Sar shalom, «Príncipe de la paz» (Is 9, 5), él mismo es «nuestra paz» (Ef 2, 14), el único que derribó la barrera entre los hombres, el muro de enemistad que se interponía entre ellos (cf. Ef 2, 14-16). Desde Jerusalén resonaba el grito del Resucitado que llegaba hasta los confines de la tierra: «¡Paz a vosotros!» (Jn 20,19).
No es casualidad que esta sea la primera palabra del Resucitado a los apóstoles y a las mujeres reunidos en el Cenáculo y que, como hombres nuevos y resucitados, sea también nuestra primera y última palabra. No es una "paz del mundo" - dice Cristo - sino "mi paz" (Jn 14,27). "Nuestra paz" nos da, "su paz", ya que Él nos da a sí mismo, que murió y resucitó por nosotros. El corazón de la paz es el misterio pascual de Cristo. Precisamente en virtud de este misterio la paz, que es Cristo, se convierte al mismo tiempo en reconciliación con Dios y entre los hombres. Por esta razón, y esto hay que reafirmarlo hoy con fuerza, toda acción pastoral de la Iglesia, como toda su obra social, no puede separarse nunca de la evangelización (cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 493): el anuncio del Evangelio es el anuncio del "Evangelio de la paz" (Ef 6, 15) y quien evangeliza anuncia la paz incluso a los enemigos, tal como Pedro lo hizo con Cornelio, que fue – ¡y nunca debe ser olvidado en estos tiempos! – centurión de las fuerzas militares que ocupaban su tierra (cf. Act 10,36).
Esta primera peculiaridad, exquisitamente teológica, de la paz nos proporciona el primer y básico criterio para la paz: mirar el rostro de Dios. Este criterio fue señalado por san Pablo VI cuando, mientras estaba ocupado en la conclusión del Concilio, quiso llamar a los pueblos a la paz, no por casualidad, en la fiesta de san Francisco de Asís, el 4 de octubre de 1965, ante los representantes de 116 naciones, en el Palacio de Cristal, sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La importancia de este discurso proviene del hecho de que ningún Pontífice en la historia había pronunciado nunca un discurso de paz en persona ante los representantes diplomáticos de la más alta asamblea mundial.
Al final de su discurso, el Papa, con gran parresia y espíritu profético, exhortó a las naciones a basar la paz en la fe y en la conversión a Dios: «Este edificio que estáis construyendo no solo se sostiene sobre cimientos materiales y terrenos: sería un edificio construido sobre arena; pero descansa, ante todo, por encima de nuestras conciencias. Ha llegado el momento de la "metanoia", de la transformación personal, de la renovación interior. ¡El verdadero peligro está en el hombre, dueño de instrumentos cada vez más poderosos, aptos para la ruina y las conquistas más elevadas! En una palabra, el edificio de la civilización moderna debe basarse en principios espirituales, capaces no sólo de sostenerla, sino también de iluminarla y animarla. Y para que estos principios indispensables de sabiduría superior sean tales, no pueden sino fundarse en la fe en Dios».
Esto implica dos cosas, que siempre van de la mano: ser consciente de la propia debilidad y, con ello, ver el rostro de Dios. Hay un pasaje en el libro del Génesis, que siempre me gusta recordar, y que indica claramente cómo reconocer el rostro de Dios. Me refiero al conocido episodio de Jacob en la lucha con un misterioso personaje a orillas del Iabbok, en su viaje para encontrarse con su hermano Esaú, con quien con quien se enfrenta por un ajuste de cuentas. En esa singular lucha, Jacob reconoce el rostro de Dios, hasta el punto de llamar al lugar de esa lucha "Penuèl", el "rostro de Dios". Sale cojo de esta noche turbulenta, pero confesando: "¡He visto a Dios cara a cara!" (Gn 32,31). Sale derrotado pero victorioso, cojeando, pero apoyándose en Dios. Sólo cojeando puede Jacob encontrarse con su hermano-enemigo: Esaú lo abraza y los dos lloran.
En este punto, Jacob dirige a Esaú una de las frases más bellas de la Biblia, a veces mal traducida y que por eso traduzco literalmente: «He visto tu rostro como se ve el rostro de Dios» (Gn 33, 10). Sólo cuando hemos experimentado nuestra debilidad y, en ella, hemos encontrado el rostro de Dios, estamos dispuestos a salir al encuentro de nuestro hermano-enemigo. Si no cojeamos para encontrarnos con el otro, corremos el riesgo de abrir escenarios de guerra constantes, porque el otro ya no es otro yo, sino un enemigo, al que hay que temer o eliminar.
Sin embargo, en la Biblia, también existe la perspectiva opuesta, la de la confrontación. De hecho, el libro del profeta Abdías describe el lado oscuro de esta relación, declarando a Edom, a los descendientes de Esaú: "A causa de la violencia contra tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá y serás exterminado para siempre" (Abd 10). De ahí la exhortación del mismo profeta, que hoy es más actual que nunca: "No mires con alegría el día de tu hermano, el día de su angustia" (Abd 12).
- Mira la cara de la otra persona.
Lo que acabamos de afirmar nos lleva a la segunda característica de la paz: además de ser una realidad divina, es una realidad humana y social, un valor universal y un deber obligatorio que llama a todos a la apelación, bajo pena de autodestrucción del hombre mismo. Pero la paz, incluso a nivel antropológico, no es sólo una convención social, un armisticio, una mera tregua o ausencia de guerra, el resultado de esfuerzos diplomáticos y de equilibrios geopolíticos globales o locales, que lamentablemente se están rompiendo en Tierra Santa. ¡Por supuesto, en las condiciones actuales, todo esto ya sería mucho! Sin embargo, la paz es mucho más: se funda en la verdad de la persona humana, que es la única que puede conducir a un auténtico omnium rerum tranquilitas ordini (cf. S. Agustín, De Civitate Dei XIX, 13,1), porque está establecida según la justicia y la caridad.
He aquí, pues, el segundo criterio: volver a poner al hombre en el centro, volver al rostro del otro, a la centralidad de la persona humana y de su incomparable dignidad. Cuando el rostro del otro se disuelve, se desvanece también el rostro de Dios y por tanto la verdadera paz. Sólo en el contexto de un desarrollo integral del hombre, en el respeto de sus derechos, puede nacer una verdadera cultura de paz y el surgimiento de "profetas desarmados, lamentablemente objeto de burla en todos los tiempos" (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 496), de testigos y pilares de paz. El mundo los necesita más que nunca, incluso a costa de ser perseguido y tildado de utópico y visionario. Por la paz siempre debemos correr riesgos. Debes estar dispuesto a perder tu honor, a morir como Jesús.
El filósofo judío Emmanuel Lévinas afirmó: «En el simple encuentro de un hombre con el Otro está en juego lo esencial, lo absoluto. En la manifestación, en la "epifanía" del rostro del Otro, descubro que el mundo es mío en la medida en que puedo compartirlo con el Otro. Y lo absoluto se juega en la proximidad, al alcance de mi mirada, al alcance de un gesto de complicidad o de agresión, de aceptación o de rechazo» (La epifanía del rostro, cit. en C. Pintus, «Incluido para comunicar », en E. Cauda – L. Scursatone [ed.], Educación, comunicación y lengua de signos italiana, Varazze 2017, 14). Nadie es una isla: cuando se destruye el rostro del otro, el nuestro también se disuelve, especialmente en la era de interconexión global en la que vivimos. Si nos hundimos, nos hundiremos juntos, en el mismo barco, porque estamos más que nunca en una aldea global.
- La misión de la Iglesia
Después de esta breve mirada al aspecto teológico y humano de la paz, ahora es necesario llegar más directamente al tema que me habéis propuesto y preguntarnos cómo se expresa esta dimensión en la vida de la Iglesia. Cómo la Iglesia está llamada a dar tal anuncio y testimonio. Como dije al principio, me limito aquí sólo a esbozar un pensamiento sobre la Iglesia de Jerusalén, basado en mi experiencia personal, sin presunción alguna.
Desde hace mucho tiempo nuestra Iglesia viene reflexionando sobre este contexto devastado por la guerra; una reflexión constructiva y al mismo tiempo verdadera, real, que no caiga en consignas evidentes ni banalidades obvias. El conflicto, con sus consecuencias, afecta a la vida de todos en nuestra Diócesis y, por lo tanto, es parte integrante de la vida de la Iglesia, de su cuidado pastoral. Todo lo que somos y lo que hacemos tiene que ver directa e indirectamente con el conflicto y sus consecuencias, desde los aspectos más prácticos hasta la reflexión cada vez más acalorada sobre temas más complejos: desde las fronteras cerradas y los permisos de paso dados y no concedidos, hasta la reflexión sobre la ocupación y la posible respuesta cristiana a esta situación.
Lo que quiero decir es que el conflicto no es una cuestión temporal y secundaria de la vida de nuestra Iglesia, sino que ahora es parte integrante y constitutiva de nuestra identidad como Iglesia: el conflicto y la división, con las consecuencias del odio y el resentimiento, son una realidad ordinaria que debemos afrontar y que exige un camino continuo de reflexión y elaboración espiritual, pastoral y social por parte de la comunidad cristiana. Hablar de paz para nosotros no es hablar de un tema abstracto, sino de una herida profunda en la vida de la comunidad cristiana, que causa sufrimiento y cansancio, y toca profundamente la vida humana y espiritual de todos nosotros.
No sé si hemos logrado llegar a una síntesis en la interpretación de este tema, probablemente todavía no. Creo que para nosotros la reflexión sobre el testimonio de paz será siempre un work in progress, nunca tendremos un discurso completo y concluyente, sino que tendremos que ocuparnos de los continuos desarrollos de los diversos marcos políticos que se van formando y deshaciendo, y de sus consecuencias en la vida de los pueblos de Tierra Santa. Situaciones que vuelven a cuestionar nuestra fe. Y tal vez ni siquiera este sea el momento de la síntesis, sino de la escucha. Escuchar las diferentes voces, sentimientos, visiones, esfuerzos y esperanzas, y tratar de leerlas a la luz del Evangelio, esforzándonos por identificar algunos rasgos comunes, algunas características y criterios que en todo caso deben acompañar permanentemente nuestra reflexión.
De hecho, no podemos dejar de preguntarnos cómo es posible vivir la paz en Jerusalén, una ciudad llamada a ser la guardiana de la paz, pero continuamente desgarrada y disputada.
Para nosotros, la Iglesia de Tierra Santa, situada en el contexto de una sociedad multirreligiosa y multicultural, rica en muchas diversidades, pero también en divisiones, está claro que la "paz de Jerusalén", de la que habla el Salmo 121, no es la supresión de las diferencias, la cancelación de las distancias, pero tampoco es una tregua o un pacto de no beligerancia garantizado por acuerdos y muros. Estamos convencidos de que es a partir de la aceptación cordial y sincera del otro, del deseo tenaz de escuchar y dialogar, que nuestra comunidad está llamada a ser un camino abierto en el que el miedo y la sospecha den paso al conocimiento, al encuentro y a la confianza, donde las diferencias sean oportunidades de compañerismo y colaboración y no un pretexto para la guerra.
Tendremos que alejarnos cada vez más de la preocupación por ocupar estructuras físicas e institucionales, para centrarnos más en las hermosas y buenas dinámicas de vida que, como creyentes, podemos iniciar. Por supuesto: a veces, incluso para nosotros, las tentaciones de la huida y la resignación, el fácil compromiso con el poder o la respuesta violenta pueden parecer la única reacción posible al difícil momento que nos toca vivir.
Sin embargo, como creyentes y religiosos, seremos una presencia "interesante" en la medida en que nuestra profecía será nuestro testimonio cotidiano, porque en un contexto social y político donde la opresión, el cierre y la violencia parecen la única palabra posible, seguiremos afirmando el camino del encuentro y del respeto mutuo como la única salida capaz de conducir a la paz.
La paz necesita el testimonio de gestos claros y fuertes por parte de todos los creyentes, pero también necesita ser proclamada y defendida con palabras igualmente claras.
Por esta razón, a menudo nos encontramos en una encrucijada, casi llamados a elegir entre la necesaria denuncia de la violencia y de los abusos, perpetrados siempre en detrimento de los más débiles, y el riesgo de reducir la religión a un "agente político" o incluso a un partido o facción, olvidando su verdadera naturaleza y exponiéndola a instrumentos fáciles y superficiales.
Estar en Tierra Santa como creyentes no puede limitarse a la intimidad devocional, ni limitarse únicamente al servicio de la caridad en favor de los más pobres, sino que es también parresia, es decir, no puede dejar de expresar, en el modo propio de cada experiencia religiosa, un juicio sobre el mundo y su dinámica (cf. Jn 16, 8,11). Somos muy conscientes de cómo la política en Oriente Medio envuelve la vida cotidiana en todos sus aspectos. Todo se convierte en política y esto interpela seriamente a todas nuestras instituciones religiosas y a nuestros fieles, que esperan de nosotros una palabra de esperanza, de consuelo, pero también de verdad. Lo que se requiere aquí es un discernimiento verdaderamente difícil que nunca se ha logrado de una vez por todas, que requiere la capacidad de escuchar todas las voces, pero también de interpretar el presente de manera crítica y, por lo tanto, también profética.
No podemos permanecer en silencio ante las injusticias ni invitar a la gente a vivir tranquilos y a desconectarse. La opción preferencial por los pobres y débiles, sin embargo, no nos convierte en un partido político. Tomar posición, como se nos pide a menudo, no puede significar formar parte de un conflicto, sino que siempre debe traducirse en palabras y acciones a favor de los que sufren y lloran y no en invectivas y condenas contra alguien. Puede ser fácil y cómodo, a veces, unirse al coro de críticas y recriminaciones, y tal vez incluso obtener aplausos y aprobación, pero puede ser una tentación mundana. En definitiva, también los creyentes estamos llamados a amar y servir a la polis y a compartir con todos nuestra preocupación y acción por el bien común, en el interés general de todos y especialmente de los pobres, alzando siempre la voz para defender los derechos de Dios y del hombre, pero sin entrar en la lógica de la competencia y de la división.
Hechas estas premisas, surgen ahora las preguntas: ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cuáles son las características y los criterios, los elementos sobre los que basar nuestro estilo, nuestro modo de estar en Tierra Santa, como cristianos y como Iglesia? ¿Cuáles son los elementos que deben acompañar nuestra reflexión cristiana sobre la paz, los criterios que deben sustentar nuestra interpretación de la situación actual? ¿Cuáles son los ámbitos de acción sobre los que basar una pastoral eclesial sólida y creíble para la paz? Hay muchos, por supuesto, y siempre en evolución, como dije antes. Lo que llamamos pastoral de la paz no es diferente de cualquier otra actividad pastoral: necesita personas, necesita identificar una metodología y tener claros los fundamentos espirituales sobre los que basar su trabajo, sobre qué y para qué trabajar.
3.1 Liderazgo
En el contexto que hemos esbozado anteriormente, la responsabilidad de leadership religioso, especialmente en Oriente Medio, es esencial. En primer lugar, es necesario contar con guías, pastores, líderes capaces no solo de escuchar y ser la voz de su comunidad, sino también de orientar y guiar.
En lugar de ser el apoyo religioso de regímenes políticos poco creíbles, el leadership debe ante todo cooperar con la mejor parte de la sociedad en la creación de una nueva cultura de la legalidad, y convertirse en una voz libre y profética de la justicia, los derechos humanos y la paz. Como dijimos al principio, estos valores no son solo valores humanos, sino que ante todo son una expresión del deseo de Dios para el hombre. Nuestra contribución como leadership a la resiliencia y la innovación en medio de los enormes desafíos locales actuales no es inventar la rueda nuevamente: es decir, encontrar estrategias operativas nuevas y modernas, sino ser nosotros mismos testigos creíbles, sinceros y apasionados de Dios.
Me pregunto si en las acciones y palabras que utilizo, temo más a Dios o a la reacción de la gente, de los políticos, de los medios de comunicación... En mi discurso a mi comunidad, ¿tengo el coraje de la parresia, de la orientación? ¿Abro horizontes? ¿O simplemente sopeso mis palabras para no molestar a nadie?
No es una cuestión baladí. De hecho, yo diría que es central. Especialmente en estos contextos de dolor y desorientación, en un contexto en el que la religión tiene un papel público tan importante, nunca debemos dejar de preguntarnos si la fe puede guiar a la propia comunidad y cómo, para invitarla a cuestionarse a sí misma, sin descansar. La fe debe ser un consuelo, un apoyo, pero también, en cierto sentido, un elemento perturbador. Si la fe se basa en una experiencia de trascendencia, también debe llevar al pensamiento a trascender el momento presente, y abrir los límites de la mente y del corazón, para ir más allá.
En Dt 30,15, Dios dice: "Mirad, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal ... Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia". Debemos darnos cuenta de que, por lo tanto, es posible no elegir la vida y el bien, y esto lo vemos todos los días. Sin embargo, también debemos preguntarnos cómo tratar con aquellos que toman esas decisiones de maldad y muerte, cuál es la actitud correcta de un creyente ante esas responsabilidades. ¿Cómo deben actuar y comportarse los líderes religiosos en esas situaciones específicas, qué orientación se debe dar a sus comunidades no con respecto a un mal genérico, sino de quién hace ese mal, cómo leer esas situaciones, objetivamente equivocadas, a la luz de la Palabra de Dios?
La fe y la política, nos guste o no, siempre han tenido una estrecha relación entre sí en el plano de las relaciones sociales. En Oriente Medio, la fe y las religiones tienen un papel que desempeñar en la vida de las comunidades nacionales, y, en consecuencia, la política siempre ha tenido que ocuparse de la religión y de su función pública.
Además, cada generación siempre ha tenido que identificar los criterios y las formas para regular la relación entre estos dos ámbitos de la vida social en cada país. Nuestra generación y las generaciones futuras se enfrentan a retos que podemos definir como únicos, ya que en estos tiempos no se trata solo de definir las relaciones entre las dos esferas antes mencionadas, sino también de repensar la política y la religión y su papel en sí mismas, dentro de ellas y no solo en la relación entre sí. No es raro que la política nacional y la religión se encuentren hoy en el banquillo de los acusados, acusados de la maldad de hoy, o de incapacidad, atraso, etc.
Además, la fe religiosa, tiene un papel fundamental en el replanteamiento de las categorías de historia, memoria, culpa, justicia, perdón, que ponen la esfera religiosa en contacto directo con las esferas moral, social y política. Los conflictos interculturales no se superarán si no releemos y redimimos las lecturas diferentes y antitéticas de las propias historias religiosas, culturales e identitarias. Las heridas causadas en el pasado remoto y reciente, así como las actuales, si no se curan, se asumen, se elaboran y se comparten, seguirán produciendo dolor incluso después de años o incluso siglos. Al respecto, el Papa Francisco dijo:
En muchas partes del mundo se necesitan caminos de paz que conduzcan a la curación de las heridas, se necesitan artesanos de la paz que estén dispuestos a iniciar procesos de sanación y encuentro renovado con ingenio y audacia. Un nuevo encuentro no significa volver a una época anterior a los conflictos. Con el tiempo, todos hemos cambiado. El dolor y los contrastes nos han transformado. Además, ya no hay lugar para la diplomacia vacía, para el disimulo, para el doble discurso, para el ocultamiento, para los buenos modales que ocultan la realidad. Los que se han enfrentado se hablan duramente sobre la base de la verdad, clara y desnuda. Necesitan aprender a ejercitar una memoria penitencial, capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de sus propias insatisfacciones, confusiones y proyecciones. Sólo de la verdad histórica de los hechos puede nacer el esfuerzo perseverante y duradero por comprenderse unos a otros e intentar una nueva síntesis por el bien de todos. La realidad es que «el proceso de paz es, por lo tanto, un compromiso que perdura en el tiempo. Es un trabajo paciente de búsqueda de la verdad y de la justicia, que honra la memoria de las víctimas y se abre, paso a paso, a una esperanza común, más fuerte que la venganza». (Francesco, Encíclica "Fratelli Tutti" núm. 225-226)
Estos caminos no se hacen solos. Las comunidades nacionales, ya sean políticas o religiosas, necesitan de quienes sepan promover, orientar y guiar hacia esa comprensión de sí mismas y de los demás, a veces incluso a costa de pagar un alto precio en términos de soledad, incomprensiones y rechazo.
Por supuesto, la paz no es responsabilidad exclusiva del pastor y/o líder religioso. No quiero dar la impresión de que la paz la hacen solo los líderes. Sin embargo, están llamados a guiar, acompañar y escuchar a sus respectivas comunidades, para crear los contextos en los que las comunidades puedan expresarse. El pastor por sí solo no hace la comunidad, pero la comunidad no puede subsistir sin un pastor. En el diálogo continuo, en la escucha recíproca, en el compartir, nace y se desarrolla una seria pastoral de la paz. Por lo tanto, el papel de guía, profeta y voz del pastor sigue siendo imprescindible.
3.2 Diálogo interreligioso
Como dijo sabiamente el rabino J.A. Heschel, ninguna religión es una isla. La Iglesia, por tanto, no puede pretender llevar a cabo una pastoral de la paz sola, como si fuera la única realidad en el territorio. Habría mucha presunción en esto. Como si el mundo entero estuviera esperando nuestra palabra y testimonio. No es así. Al menos ese no es el caso en Tierra Santa. Como en todo el mundo, vivimos en un contexto multicultural y multirreligioso. Sin la colaboración de otras Iglesias y comunidades religiosas, ninguna pastoral eclesial de la paz puede ser coherente. Colaborar con otros en favor de la paz también ayudará a solucionar los problemas dentro de nuestras comunidades, porque es solo en una relación sincera entre nosotros que podemos definirnos mejor y verdaderamente.
Las diferentes religiones, si se comprenden en su autenticidad y en su profunda vocación, son portadoras de recursos para la reconciliación y la pacificación y casi nunca representan la causa única o principal de incomprensiones y conflictos, ni constituyen en sí mismas un factor de riesgo en este sentido. Pero si se vuelven funcionales a la lucha política, como suele ocurrir en Tierra Santa, las religiones se convierten en gasolina arrojada al fuego.
El diálogo interreligioso ha producido documentos muy bellos sobre la fraternidad humana, sobre el hecho de que todos somos hijos de Dios, sobre la necesidad de trabajar juntos por el respeto de los derechos humanos. Todos ellos son frutos de una actividad que considero espiritual.
Y, sin embargo, en nuestro actual contexto de guerra, todo esto parece ser letra muerta en Tierra Santa.
Hay una gran ausencia en esta guerra: la palabra de los líderes religiosos. Salvo contadas excepciones, en los últimos meses no hemos escuchado discursos, reflexiones, oraciones de la dirigencia religiosa que sean diferentes a las de cualquier otro dirigente político o social. Espero que se demuestre que estoy equivocado, pero uno tiene la impresión de que cada uno se expresa exclusivamente dentro de la perspectiva de su propia comunidad.
Las relaciones interreligiosas, que parecían consolidadas, ahora parecen haber sido barridas por un peligroso sentimiento de desconfianza. Cada uno se siente traicionado por el otro, no comprendido, no defendido, no apoyado.
En los últimos meses me he preguntado varias veces si la fe en Dios está realmente en el origen del pensamiento y de la formación de la conciencia personal, creando así entre nosotros los creyentes un entendimiento común al menos sobre algunas cuestiones centrales de la vida social, o si nuestro pensamiento está formado y basado en otra cosa.
Esta guerra es un punto de inflexión en el diálogo interreligioso, que ya no puede ser el mismo de antes, al menos entre cristianos, musulmanes y judíos.
El mundo judío no se sentía apoyado por los cristianos y lo expresó claramente. Los cristianos, a su vez, divididos como siempre en todo, incapaces de una palabra común, se han distinguido, si no divididos en su apoyo a uno u otro bando, o inseguros y desorientados. Los musulmanes se sienten atacados y considerados cómplices de las masacres cometidas el 7 de octubre... En resumen, después de años de diálogo interreligioso, nos encontramos sin entendernos. Es para mí, personalmente, un gran dolor, pero también una gran lección.
A partir de esta experiencia, tendremos que empezar de nuevo, conscientes de que las religiones también tienen un papel central en la orientación, y que el diálogo entre nosotros quizás tendrá que dar un paso importante, y partir de las incomprensiones actuales, de nuestras diferencias, de nuestras heridas. Ya no puede ser un diálogo sólo entre miembros de la cultura occidental, como ha sido hasta ahora, sino que tendrá que tener en cuenta las diversas sensibilidades, los diversos enfoques culturales, no sólo europeos, sino sobre todo locales. Es mucho más difícil, pero tendremos que empezar de nuevo desde ahí.
Y debe hacerse, no por necesidad sino por amor. Porque, a pesar de nuestras diferencias, nos amamos, y queremos que este bien se concrete no solo en la vida personal, sino también en nuestras respectivas comunidades. Amarse no significa necesariamente tener las mismas opiniones, sino saber expresarlas y apreciarlas, respetándose y acogiéndose.
Cuando el diálogo interreligioso es sincero y aborda cuestiones relativas al propio territorio y a las respectivas comunidades, crea una mentalidad de encuentro y respeto mutuo, crea el trasfondo necesario sobre el que se pueden fundar también las perspectivas políticas posteriores.
3.3 Perdón.
Una vez identificadas las responsabilidades indispensables de los líderes religiosos en lo que respecta a una pastoral seria por la paz, y la modalidad "abierta" en la que operar, ahora debemos preguntarnos sobre qué deben actuar los líderes religiosos, tanto dentro de sus respectivas comunidades como en diálogo entre ellos. ¿Para qué se debe trabajar, cómo y con qué estilo las comunidades deben vivir esta dimensión central de su fe?
Yo diría que el tema central es el perdón. No se puede hablar de paz de manera abstracta, como si fuera una idea. La paz no es algo que se deba hacer, sino que es un modo de estar en la vida, una actitud integral de la persona y de la comunidad, que en todos los contextos -personales y colectivos- debe hacer frente a las heridas causadas por las divisiones, por las actitudes de posesión y exclusión, por el odio. En una palabra, debe afrontar el pecado. Y en este contexto, la paz está íntimamente ligada al perdón. Yo diría que pueden considerarse, si no sinónimos, al menos estrictamente necesarios el uno para el otro.
La revelación bíblica nos dice que, al igual que la paz, el perdón está enraizado en el amor de Dios, y requiere ante todo un camino personal, un camino de comprensión, de "asunción" del mal recibido o cometido. Nunca puede llegar por inercia. El mal cometido no puede ser olvidado, sino que requiere una voluntad precisa de superación, que es el resultado de un deseo claro y definido. No borra el mal que ha sufrido, sino que quiere superarlo por un bien mayor. Tratar de olvidar, esperar el tiempo a solas para curar las heridas, no asumir el mal cometido, identificarlo, mirarlo a la cara, llamarlo por su nombre, significa hacer del perdón un gesto trivial, que no cura ninguna herida, no cambia el corazón de las personas y no produce paz.
A nivel social y político, la reflexión sobre el perdón requiere mucho tiempo. Los caminos a seguir suelen ser enormemente complejos, porque deben tener en cuenta no una relación personal o un contexto específico, sino uno social. Es decir, es necesario tener en cuenta las heridas colectivas, el dolor de todos, las comprensiones necesariamente diferentes de los acontecimientos que están en el origen del dolor común, los diferentes tiempos de comprensión
Para mirar al futuro con esperanza y paz, es necesario emprender un camino de purificación de la memoria. Las heridas, si no se tratan, crean una actitud de victimismo y de ira, lo que hace que la reconciliación sea difícil, si no imposible. Mientras no haya purificación de la memoria común por parte de todos, mientras no haya un reconocimiento mutuo del mal cometido y sufrido por unos y otros, hasta que, en definitiva, haya una relectura de las propias relaciones históricas, las heridas del pasado seguirán siendo un equipaje que hay que llevar sobre los hombros y un criterio de interpretación de las relaciones recíprocas.
La fe tiene naturalmente la capacidad de abrir al creyente a la relación, porque lo abre al encuentro con Dios, que entonces se convierte naturalmente también en una mirada al otro desde uno mismo.
Pero también es necesaria una educación humana en el perdón, una formación cultural que permita al hombre mirar los acontecimientos no exclusivamente desde la perspectiva de sus propias heridas, que siempre tienen un horizonte limitado y cerrado, y le ayude a interpretar los acontecimientos, personales y colectivos, con la mirada puesta en el futuro, que tenga en cuenta también el bien de la realidad humana y social circundante, la necesidad de reactivar las dinámicas de vida. En este contexto, por lo tanto, la reflexión sobre el perdón también puede estar abierta a los no creyentes.
El primer fruto del perdón es la liberación de los vínculos emocionales producidos por el resentimiento y la venganza, que aprisionan toda perspectiva de una relación dentro de un círculo de dolor y violencia. El perdón permite la curación del alma humana, reactiva la dinámica de la vida y se abre al futuro.
Es necesario actuar integralmente en todos los ámbitos: político, religioso y civil, simultáneamente, incluyendo los diversos grupos de agregación y formación de pensamiento como la escuela, la universidad y los medios de comunicación, porque la persona interactúa en todos estos niveles conjuntamente, y el perdón, en su función de curar al sujeto, sólo puede actuar si involucra todas las fibras de su ser.
La Iglesia, junto con otras comunidades de fe, tiene un papel fundamental en la educación para la reconciliación, en la creación del contexto para un acercamiento al perdón, pero no puede imponerlo. Es necesario dar tiempo y respetar el dolor de los que sufren, al mismo tiempo que se les ayuda a releer su propia historia, permitiendo que las heridas cicatricen. A menudo, en Tierra Santa, se trata de saber esperar. Los corazones de las personas y de las comunidades no siempre están preparados y libres para hablar del perdón. El dolor sigue siendo demasiado fuerte. A menudo es más fácil lidiar con la ira que con el deseo de perdón. Es necesario, por tanto, saber esperar, pero al mismo tiempo proponer incansablemente el camino cristiano de la paz.
De hecho, hasta ahora, todos los acuerdos de paz en Tierra Santa, han fracasado, porque a menudo eran acuerdos teóricos, que pretendían resolver años de tragedias sin tener en cuenta la enorme carga de heridas, dolor, resentimiento, ira que aún latía y que en los últimos meses ha estallado de manera extremadamente violenta. Además, no se tuvo en cuenta el contexto cultural y, sobre todo, religioso, que hablaba un lenguaje exactamente opuesto (empezando por los líderes religiosos locales) al de quienes hablaban de paz.
En este contexto, por tanto, la pastoral de la Iglesia no puede dejar de tener en su horizonte de acción la propuesta del perdón y de la reconciliación, que tiene en cuenta las heridas y el dolor, pero que no se detiene en ello. El dolor puede encerrarse en uno mismo, pero también puede abrir nuevas dimensiones, puede convertirse en resurrección. Sin esta perspectiva, ningún proyecto político en Tierra Santa tendrá éxito, y la paz seguirá siendo una consigna poco creíble. La tarea de la pastoral de la Iglesia, por tanto, es proponer incansablemente caminos de reconciliación, acompañar los esfuerzos de curación, proponer lenguajes que no excluyan a nadie, tejer pacientemente la red de relaciones, construir la confianza con gestos concretos dentro de la propia comunidad eclesial, en primer lugar, y luego con las demás comunidades religiosas.
3.4 Verdad y Justicia
El perdón, como he dicho, es un tema central para la pastoral de la paz. Pero en nuestro contexto, el perdón no puede separarse de otras dos palabras: verdad y justicia.
Son conocidos el sufrimiento, el dolor, las heridas que ha causado este conflicto. No estoy aquí para enumerar los males que se están cometiendo. Ese no es el tema de esta reunión, y, además, creo que es un tema que todo el mundo conoce. Y no pretendo entrar aquí en la cuestión de esta fase del conflicto en curso, que comenzó el pasado 7 de octubre.
La ocupación israelí de los territorios de Cisjordania existe desde hace décadas en Tierra Santa, con todas sus dramáticas consecuencias para la vida de los palestinos y también para los israelíes. La primera y más visible consecuencia de esta situación política es la condición de injusticia, de no reconocimiento de los derechos básicos y de sufrimiento en la que vive la población palestina en Cisjordania. Es una situación objetiva de injusticia.
Como dije antes, para nuestra Iglesia, el conflicto y sus consecuencias son parte integrante de la vida ordinaria, y forman parte inevitablemente del pensamiento y la reflexión de toda la comunidad. No pocas veces, como en este período, es una reflexión y discusión dura y dolorosa. Mantener la comunión entre católicos palestinos e israelíes, en este contexto desgarrado y polarizado, es más difícil que nunca.
No podemos, por tanto, hablar de perdón sin hablar al mismo tiempo de verdad y justicia. No decir una palabra de verdad sobre la vida de un palestino, cuya vida lleva décadas esperando que se reconozca la justicia y la dignidad, significaría justificar una situación objetiva de injusticia.
Como Patriarca Latino de Jerusalén, me encuentro, desde el comienzo de este conflicto, en una situación que requiere una elección, una postura clara y precisa. ¿Cómo podemos conciliar esta petición de alineación con quien soy y lo que acabo de decir sobre el perdón? ¿Cómo defender los derechos de Dios y del hombre en este contexto, es decir, cómo podemos hablar de perdón, cómo podemos ser fieles a Cristo que perdona gratuitamente en la cruz, sin dar la impresión de que no estoy defendiendo el rebaño que me ha sido confiado, sus derechos, sus expectativas? ¿Cómo puede uno predicar el amor a sus enemigos sin dar la impresión de confirmar inadvertidamente una narrativa contra otra, israelí contra palestino, o viceversa? ¿Cómo se pueden curar las divisiones con decisiones firmes y justas, pero sin crear otras divisiones y siempre con misericordia?
Más concretamente, a menudo me preguntan: "¿Cómo puedo pensar en perdonar al israelí que me oprime, mientras esté bajo opresión? ¿No significaría eso darle vía libre, dejarle rienda suelta sin defender mis derechos? Antes de hablar del perdón, ¿no es necesario que se haga justicia?". El israelí, a su vez, añadirá: "¿Cómo puedo perdonar a los que matan a mi pueblo de una manera tan bárbara?" Son preguntas detrás de las cuales hay un dolor real y sincero que hay que respetar.
No sé si es posible responder a estas preguntas, pero no puedes evitar hacerlas. Una pastoral para la paz no puede ignorar las heridas de su propia comunidad, ni puede engañarla con respuestas fáciles que no tocan la vida real. Hay situaciones que no tienen solución inmediata y quizás no tengan solución. Pero todavía existe una manera cristiana de estar en medio del conflicto. La paz también se puede experimentar en estas circunstancias. A menudo, en lugar de respuestas fáciles, que probablemente no existen, necesitamos ayudar a identificar caminos y estilos de vida.
He tratado de señalar algunas de ellas, con una carta a la Diócesis enviada hace unos meses, que me tomo la libertad de relatar aquí:
"Tener hoy el coraje del amor y de la paz en Tierra Santa significa no permitir que el odio, la venganza, la ira y el dolor ocupen todo el espacio de nuestro corazón, de nuestros discursos, de nuestro pensamiento. Significa comprometernos personalmente con la justicia, ser capaces de afirmar y denunciar la dolorosa verdad de injusticia y maldad que nos rodea, sin que ello contamine nuestras relaciones. Significa comprometerse, estar convencidos de que vale la pena hacer todo lo posible por la paz, la justicia, la igualdad y la reconciliación. Nuestro discurso no debe estar lleno de muerte y puertas cerradas. Por el contrario, nuestras palabras deben ser creativas, dar vida, crear perspectivas, abrir horizontes. Se necesita coraje para poder exigir justicia sin propagar el odio. Se necesita coraje para pedir misericordia, para rechazar la opresión, para promover la igualdad sin exigir uniformidad, sin dejar de ser libres. Se necesita coraje hoy, incluso en nuestra Diócesis y en nuestras comunidades, para mantener la unidad, para sentirnos unidos unos con otros, a pesar de la diversidad de nuestras opiniones, de nuestras sensibilidades y visiones. Quiero, queremos, ser parte de este nuevo orden inaugurado por Cristo. Queremos pedirle a Dios ese coraje. Queremos ser victoriosos sobre el mundo, tomando sobre nosotros esa misma Cruz, que también es nuestra, hecha de dolor y de amor, de verdad y de miedo, de injusticia y de don, de grito y de perdón" (Carta a la Diócesis, 24.10.2023).
En conclusión, el perdón, por sí solo no puede construir la paz. La verdad y la justicia por sí solas no pueden construir la paz. La relación entre estas palabras nunca es fácil y es fuente de grandes discusiones, pero también de hermosas reflexiones.
Hablar sólo de perdón, desligado de la verdad y de la justicia, en este contexto precisamente nuestro, significa no tener en cuenta que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, significa ignorar su dignidad como persona, con todos los derechos vinculados a ella. Hablar de perdón, sin tener en cuenta el derecho de la persona a una vida justa y digna, es negar un derecho de Dios, y no construye la paz.
La verdad y la justicia, separadas del perdón, tienen la misma limitación. Afirmar la necesidad de la verdad y de la justicia es una actividad sacrosanta, pero si estos se desprenden de un deseo de perdón, es decir, de superar el mal cometido, ponen al adversario contra la pared, sin salida. Lo dejan en el banquillo de los acusados, enfrentándolo con sus responsabilidades, pero sin superarlas, sin ofrecer ninguna perspectiva de salida. Al final, se convierte en recriminación y ya está. En realidad, todo esto puede provocar una reacción de oposición aún más agresiva.
Es necesario, por tanto, que la pastoral eclesial sepa poner entre si estos tres elementos en un diálogo continuo, difícil, doloroso, complejo, lacerante y fatigoso. Pero es un proceso fecundo que respeta los derechos de Dios y del hombre, y construye, poco a poco, en tiempos que no poseemos, perspectivas de paz. Porque lo que sostiene estas tres formas de ser en la vida y las relaciones entre nosotros no es una ideología, sino el amor. «El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rom 5,5). Ese amor es el alma de nuestro deseo de paz. Nada más.
Conclusión
En conclusión, puedo decir que, en mi opinión, la pastoral de la paz en la Iglesia no consiste más que en ser, simplemente, Iglesia. Seguir siendo nosotros mismos, anclados a lo que nos sostiene, y vivirlo, anunciarlo y testimoniarlo sin miedo ni hipocresía.
En este sentido, permítanme añadir una pequeña reflexión. En Tierra Santa asistimos dolorosamente a la creciente crisis de los organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, cada vez más impotentes y, para muchos, rehén de las grandes potencias (basta pensar en los diversos poderes de veto). La comunidad internacional es cada vez más débil, al igual que los demás organismos internacionales.
En síntesis, quienes a nivel internacional son responsables de mantener y promover la paz, de defender los derechos y construir modelos de sociedad dignos, han mostrado toda su debilidad. La dirigencia local se encuentra en aún más dificultades de todo tipo. Desgraciadamente, esta es una realidad bien conocida por todos.
En definitiva, faltan referentes políticos y sociales capaces de hacer gestos en el territorio que generen confianza, capaces de tomar decisiones valientes por la paz, de negociar reconciliaciones, de aceptar los compromisos necesarios, etc.
En este contexto tan desolador, los agentes pastorales, los pastores, la Iglesia, deben estar atentos para no caer en una tentación fácil: la de sustituir a esos organismos, y de entrar en dinámicas de negociaciones políticas que, por su propia naturaleza, nunca están sujetas a compromisos fáciles, a menudo incluso dolorosos y controvertidos. La tentación de llenar el vacío dejado por la política es fácil, y la exigencia de muchos de llenar ese vacío también es siempre insistente.
Pero esta no es la tarea de la Iglesia, que - como he dicho - debe seguir siendo una Iglesia, una comunidad de fe, lo que no significa estar separada de la realidad, sino estar siempre dispuesta a comprometerse con cualquiera para construir la paz, para facilitar la creación de contextos que ayuden a construir perspectivas políticas, pero sin dejar de ser ella misma, sin entrar en dinámicas políticas que no le pertenecen y que, por su naturaleza, son a menudo ajenas a la lógica del Evangelio.
La pastoral de la paz tiene solo como referencia el Evangelio. Allí se encuentras las características y los criterios para la construcción de la paz. Debemos empezar desde allí y siempre regresar allí. Y la contribución que podemos dar a la vida social de nuestra convulsionada Diócesis consiste en crear en la comunidad el deseo, la disposición y el compromiso sincero, leal, positivo y concreto de encontrarse con el otro, de saber amarlo a pesar de todo, de ayudar a interpretar el propio dolor a la luz de la fe, para saber crear unidad entre fe y vida. A partir de la escucha de la Palabra de Dios, que es la fuente principal de todo criterio de interpretación de nuestra realidad de vida.