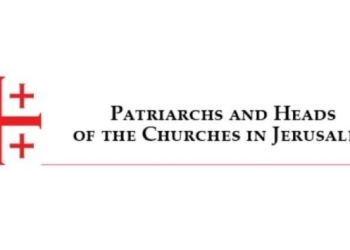Jerusalén, Notre Dame, 27 de septiembre de 2025
Am 6,1.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
Queridos hermanos y hermanas,
Querido Padre Matthew,
¡Que el Señor os conceda la paz!
Me complace de poder encontrarme con ustedes en esta importante ocasión diocesana. La celebración del Día del Migrante es para nosotros la oportunidad de reflexionar, orar y dar gracias. Reflexionar sobre la situación actual de decenas de miles de personas que viven entre nosotros. Para escucharlos, dando voz a sus expectativas, temores y dificultades, pero también a sus alegrías y a su determinación. Orar por vosotros y con vosotros y así seguir construyendo juntos nuestra comunidad eclesial de Tierra Santa. Para agradecer al Señor su presencia, por su testimonio de fe auténtica, sólida y decidida, y agradecer a quienes entre ustedes, religiosos, religiosas y voluntarios, dedican su vida a sostener, ayudar y hacer crecer esta porción de la Iglesia en Tierra Santa.
Me gustaría centrarme en dos expresiones significativas del evangelio de hoy: "tener un nombre" y "ver". Siempre me ha llamado la atención en este pasaje que sólo el pobre tiene nombre, mientras que el hombre rico, presumiblemente con cierta autoridad en su sociedad, no lo tiene. Tener un nombre significa tener una identidad, una historia, un rostro, una familia, ser parte de una comunidad. En resumen, significa existir para alguien. En la Biblia, desde el primer libro del Génesis, la creación se forma cuando Dios le da un nombre. Los grandes personajes de la Biblia reciben un nuevo nombre cuando Dios les confía una nueva misión, que les da una nueva identidad, desde Abraham hasta Simón Pedro.
La otra expresión es ver. Me impacta también en el evangelio de hoy que Lázaro esté junto a la puerta del rico, pero que este no sea capaz de verlo. No existía para él, y sin embargo estaba en su puerta. Es muy cierto que nosotros vemos no con los ojos, sino con el corazón. Nuestros ojos ven según lo que habita en nuestro corazón. El corazón del rico estaba replegado sobre sus bienes y sobre su vida, concentrado en sí mismo y nada más, hasta el punto de volverse incapaz de ver lo que le rodeaba. Al rico no se le pedía que renunciara a todo lo que tenía, sino solo que tuviera piedad, que saliera por un momento del círculo de su pequeño mundo. Solo se le pedía una mirada. Pero su corazón, tan lleno de sí mismo, no tenía espacio para nada más.
Es una realidad que, lamentablemente, no ocurre solo en el Evangelio. También sucede a menudo entre nosotros, el no ser capaces de ver lo que está junto a nuestra puerta, de no ver no solo la necesidad sino simplemente la vida de quien está cerca de nosotros.
Lo vemos en el mundo en general, donde millones de personas se ven obligadas a dejar sus hogares, sus familias, su propio país para encontrar mejores oportunidades de vida para ellos y para sus propias familias, o más simplemente para poder mantener a su propia familia que dejaron atrás.
Esto les sucede a muchas familias de Tierra Santa que, a causa del conflicto y sus consecuencias, se ven obligadas a marcharse para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos. Creo que esto, también es la verdad para cada uno de vosotros, obligados a partir para poder mantener a sus respectivas familias, a menudo abandonadas en su país de origen.
Es ya un fenómeno global, presente en todas partes, que requiere respuestas globales y sobre el cual la comunidad internacional no puede dejar de interrogarse. La historia nos enseña que erigir barreras nunca es la solución, porque las barreras representan el miedo y borran toda promesa de futuro, evidenciando nuestra falta de visión. Y de visión, en cambio, tenemos extrema necesidad, aquí y en el resto del mundo.
La migración es una realidad de la que no se habla aquí en Tierra Santa, salvo en algún momento particularmente dramático; está oculta a los ojos de la mayoría de la población. Pero por mucho que se quiera silenciar, salta a la vista de cualquiera que esté atento a lo que sucede a su alrededor. Se trata, de hecho, de miles de personas que no pueden permanecer invisibles.
Para muchos, para demasiados, esta realidad, cada uno de vosotros, no tiene un nombre, no tiene un rostro. Son invisibles, como en el Evangelio de hoy. En la vida de cada uno de vosotros, a menudo, hay dramas familiares y personales, que no son noticia, pero que dejan una profunda huella en su vida.
Pienso en problema de las expulsiones que sigue afectando a muchas familias. Niños y jóvenes, nacidos y criados aquí y que, años después, se ven obligados a partir hacia una patria que nunca han conocido y, en cierto sentido, se han visto obligados a convertirse en migrantes en lo que debería ser su propio país.Pienso en los muchos que viven entre nosotros sin ninguna garantía jurídica, con el riesgo de ser obligados a marcharse en cualquier momento, sin recursos ni la posibilidad de adquirirlos, obligados, como Lázaro en el Evangelio, a vivir de migajas.
Pienso en aquellos que viven en condiciones de trabajo humillantes, pero, especialmente, en los numerosos niños que no tienen la posibilidad de vivir como cualquier otra familia, con un padre y una madre cerca, un hogar y un entorno de vida sereno; obligados a partir hacia un país extranjero y no necesariamente amigable, divididos, por falta de recursos, en constante movimiento y temerosos de tener que partir repentinamente hacia un futuro impredecible.
Pienso en aquellos que en estos dos años han participado de la manera más dramática posible en el horror del conflicto, asesinados en esta trágica guerra: el 7 de octubre en los kibutzim, en los últimos meses en el norte de Israel, bajo los lanzamientos de cohetes desde el Líbano, y más recientemente en Tel Aviv, durante la guerra con Irán.
A menudo son anónimos, invisibles, como decía, pero también forman parte de la vida de esta Tierra Santa, participando en su desarrollo social y económico y comparten la misma realidad de violencia, a veces mortal.
Nuestra Iglesia, obviamente, no puede influir en estos enormes procesos, pero puede escuchar la voz de estas personas, dándoles un rostro y un nombre a cada uno de vosotros. Esta es nuestra misión: devolver la dignidad y la identidad a personas que quizás muchos preferirían no ver ni conocer, pero que existen, son reales y esperan nuestra respuesta. Porque es el Señor mismo, a través de vosotros, quien llama a nuestra puerta, quien dirige hacia nosotros Su mirada, quien interpela nuestra conciencia. No podemos ignorarlos. No podemos permanecer en silencio.
En esta ocasión, quisiera agradecer a quienes, en la sociedad israelí, trabajan para ayudar y defender los derechos de los muchos Lázaros que viven aquí en estas situaciones; y agradecer también a quienes los acogen respetuosamente en sus hogares para trabajar, recibiéndolos de manera apropiada y con dignidad.
Y finalmente, agradezco al Vicariato para los Migrantes, al Padre Matthew Coutino y a todo el personal, tanto religiosos como laicos, que cada día se esfuerzan por ser la voz y el brazo de la Iglesia en este campo pastoral y para recordar a toda la Iglesia de Tierra Santa su deber de ser, aquí y ahora, voz libre y serena del Evangelio de Lázaro: para dar un nombre y un rostro a Cristo que llama a nuestra puerta.